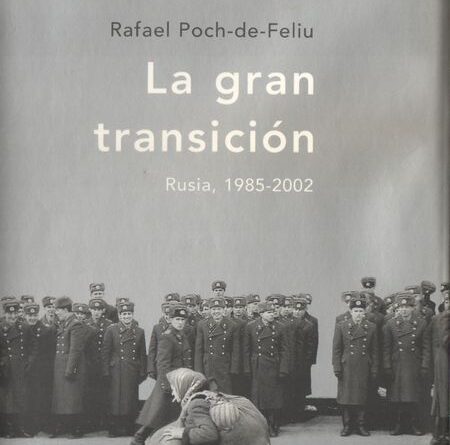Los años perdidos
RAFAEL POCH
Han pasado veinte años desde la publicación de La Gran Transición y casi cuarenta desde el inicio del periodo histórico que describe. Cuando escribí ese libro era un joven periodista aun inmerso en la perspectiva mental de una larga vida. Desde aquella posición expliqué el título diciendo que nuestro presente era, “una gran época de cambio y transformación universal”. “Época de cambios”, fue, precisamente, el título de “La Gran Transición” en sus ediciones rusa y china.
Hoy, convertido en jubilado y mucho más cerca de la salida del breve recorrido vital que tenemos los humanos, mi principal punto de vista al respecto, lo que retengo al mirar hacia atrás, ya no es el cambio y la “transición”, sino la idea del tiempo perdido.
Si hace veinte años escribía para lectores más o menos contemporáneos de lo narrado, hoy lo que aquí se explica ya es pura historia para la mayoría de los lectores. El paso del tiempo cambia las perspectivas, cada generación reescribe la historia y utiliza el pasado para entender el presente, con mayor o menor fortuna, pero la certeza de la gran ocasión que los humanos dejamos escapar al concluir lo que se llamaba “conflicto este/oeste” con el fin de la guerra fría, se ha ido colocando estos años en el centro del panorama, con toda claridad. Aquello fue una prueba de madurez para el norte global.
Al cancelarse declarativamente las peligrosas tensiones entre potencias, se abrieron posibilidades para un cambio de mentalidad en las elites políticas y económicas que fuera capaz de afrontar los retos del antropoceno y los grandes dilemas de las relaciones norte/sur. Superar la guerra y la amenaza de destrucción masiva como método y último argumento de las relaciones internacionales, buscar nuevos criterios de seguridad colectiva, abandonar la militarización del espacio, paliar la desigualdad entre grupos sociales y regiones del mundo para hacerlo menos injusto, atajar la superpoblación, y, desde luego, encarar la crisis climática. Esa prueba, el norte global la suspendió estrepitosamente.
El occidente liderado por Estados Unidos continuó aferrándose a su vieja patología imperial. Favorecido por el caos ruso, ocupó simplemente los espacios geopolíticos abandonados por la retirada y disolución de la Unión Soviética, y sembró la ruina y la devastación en media docena de países. En el arco que va de Afganistán a Libia, pasando por Irak, Yemen, Siria y Somalia, se han destruido sociedades enteras en guerras e intervenciones, directas o puntuales, que desplazaron a unos cuarenta millones y han costado la vida a más de tres millones de personas. Se continua con los bloqueos y sanciones contra antiguos y nuevos adversarios. La pretensión de una hegemonía en solitario ha disuelto la diplomacia.
En lugar de emprender la necesaria concertación internacional para afrontar los retos del siglo, las elites globales, y en primer lugar las potencias occidentales, movilizan a sus sociedades para la lucha contra sus rivales geopolíticos. En el gran contexto del relativo declive de la potencia occidental en el mundo y del traslado hacia Asia de buena parte de ese poder, no hay más estrategia que un reflejo de pánico, coherente con el conocido dicho “piensa el ladrón que todos son de su misma condición”. Occidente no imagina que el supuesto relevo chino en el puente de mando pueda ser diferente a la barbarie ejercida por las potencias imperiales occidentales en los últimos doscientos años. Si eso fuera así, solo cabría esperar lo peor, así que la respuesta está siendo rodear militarmente al adversario.
La guerra de Ucrania es, en última instancia, una consecuencia de ese cerco y de esa mentalidad occidental. Las tensiones creadas por la expansión de la OTAN y que servían para justificar la existencia de ese bloque que impide la emancipación del viejo continente, han desembocado en una guerra a la que se responde con más expansión de la OTAN. Una guerra de Rusia, con claras responsabilidades de Moscú, y al mismo tiempo largamente propiciada por la OTAN, tras la que se adivina el pulso contra el poder ascendente de China, a la que Rusia se ha acercado empujada por la lógica de la afirmación de su propia soberanía nacional y autonomía en el mundo. Como todas las partes implicadas en esta lamentable situación son potencias nucleares, el peligro de un desastre planetario es enorme.
La llegada de Putin al poder puso fin a una década de ruina social en Rusia. Con Putin la vida dejó de deteriorarse para la mayoría de los rusos. Por esa estabilización, el Presidente ruso obtuvo un consenso que ha compensado con creces las fechorías y crónicas negras de su gobierno, bien conocidas y profusamente divulgadas en Occidente, pero con la guerra y las devastadoras sanciones occidentales impuestas contra Rusia, las bases de ese consenso van a ser barridas radicalmente.
El propósito de las sanciones no es presionar a Rusia para negociar un arreglo en Ucrania sino, “desmantelar paso a paso la potencia industrial rusa” (Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea), “poner de rodillas”, “arruinar” y “destruir su economía” (The New Tork Times y las responsables de exteriores de Alemania e Inglaterra,respectivamente) y “que Putin se vaya”, en palabras del Presidente Biden. El objetivo es, por tanto, un cambio de régimen en Rusia, pero son los dirigentes rusos quienes quieren gobernar ese cambio y, desde luego no en el sentido deseado por Occidente, sino en una dirección bien diferente.
En primer lugar las sanciones van a endurecer el sistema político ruso. Amenazado existencialmente, quienes se opongan al régimen serán tratados como “traidores”, advirtió Putin en una declaración realizada menos de un mes después del inicio de la guerra: “Occidente quiere convertirnos en un país débil y dependiente, violar nuestra integridad territorial, fragmentar el país”, dijo. Con ese objetivo se apoyan en la “quinta columna”, esos “traidores nacionales que ganan dinero aquí pero viven allí, no en el sentido geográfico, sino en el mental, de acuerdo con su conciencia de esclavos”. “Esa gente está dispuesta a vender a su madre (…) pero el pueblo ruso sabrá distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y los traidores”. “Una tal depuración solo reforzará a nuestro país, nuestra solidaridad, cohesión y disposición a cualquier desafío”.
En segundo lugar, las sanciones y bloqueos occidentales van a transformar las prioridades de la política económica y de las relaciones económicas y políticas exteriores. Aislada de Occidente por muchos años, Rusia deberá buscarse la vida y la economía fuera de Occidente, hacia China, hacia los BRIC´s, fortaleciendo el polo “no occidental” del mundo. Por imperativo geopolítico, las sanciones obligan a barrer o modificar sustancialmente el neoliberalismo y el capitalismo rentista y parasitario de los oligarcas. Forzarán la introducción de formulas más productivas, más sociales y más autoritarias parecidas a la china.
“Estados Unidos y la Unión Europea han hecho lo que nosotros deberíamos haber hecho hace tiempo: nacionalizar la economía de oligarcas: al diablo con su orientación occidental, sus vacaciones en los Alpes y la Costa Azul y sus compras en Milán. Lo único que nos interesa es que inviertan en el país y no exporten su capital a Occidente”, dice el economista Sergey Glaziev que anuncia nada menos que “un nuevo mundo” para 2024.
¿Un nuevo mundo o el principio del fin de Putin y una nueva quiebra rusa? De momento, en los primeros meses de la guerra las sanciones aún se sienten poco en la vida cotidiana y las encuestas de opinión ofrecen un considerable apoyo a la invasión y al Presidente Putin, de entre el 60 y el 70 por cien. Ese apoyo no es firme. “Para nuestra victoria necesitaremos un alto nivel de movilización en la sociedad y en la elite”, pronostica Sergei Karaganov, intelectual orgánico del Kremlin en el ámbito de la política exterior. Si la sociología de las últimas décadas ha dejado algo en claro es que los rusos de hoy ya no son aquella sociedad predispuesta a sacrificar su bienestar y beneficios individuales en el altar de los intereses supremos del estado. Cuando en las encuestas se pregunta a los rusos sobre lo que desean para su futuro, las consideraciones sobre el estatuto de su país como gran potencia y aspectos relacionados siempre están entre las últimas prioridades, claramente por detrás de consideraciones mucho más practicas y pedestres.
Naturalmente que con la disolución de la URSS el nacionalismo ruso y la multinacional identidad rusa en un sentido más amplio, han ganado posiciones, pero eso está muy lejos de instalarnos en un universo apasionado y fanático, y en una economía de guerra, de voluntad y movilización tras un caudillo carismático. Pragmatismo y despolitización es lo que caracteriza el tono de la opinión pública rusa. Pragmatismo en el sentido de que ante una realidad insatisfactoria suele ponerse por delante no la idea de actuar para cambiarla, sino la reflexión de si hay una alternativa clara y si el cambio no les llevará a una realidad aún peor. Despolitización en el sentido de que si los dirigentes y el Presidente, han tomado tal o cual decisión es porque tienen razones de peso para ello. Si ese es el contenido, digamos conformista, de los altos apoyos a la invasión y al presidente Putin en los primeros meses de la guerra, lo más discreto que se puede deducir es que ese consenso es todo menos firme y que está claramente expuesto a la volatilidad de la situación.
¿Cómo reaccionará ese consenso ante las calamidades, carencias, carestías y radicales cambios de vida que se anuncian? ¿Ante el colapso del universo vital de la clase media rusa, ante el posible regreso del “defitsit”, la desaparición de gamas enteras de productos? Las sanciones y el cambio de vida a peor que seguramente traerán consigo, derriban todo aquello por lo que Putin se hizo popular tras las calamidades de los años noventa. ¿Cómo evolucionará el sentir de la juventud? Muchos jóvenes, unos 100.000 en el tercer mes de la guerra, la mayor parte cualificados, abandonan Rusia por temor al reclutamiento militar (ocurre lo mismo en Ucrania, pero en Rusia no hay atisbo de pathos patriótico) y a verse instalados en un regreso a la gris monotonía que conocieron sus padres en los años setenta de la URSS, “con unos líderes envejecidos presidiendo una economía en decadencia, atrapados en una amarga rivalidad con Occidente, basándose en la corrupción y la represión para mantener a las masas a raya”, según la gráfica descripción de un autor anglosajón. ¿Todo esto es así de crudo, o es imaginable, como sugiere Glaziev, que el cambio cardinal de rumbo socioeconómico haga posible una transformación estructural del país que lo encarrile en un crecimiento orgánico y establezca un nuevo contrato social?
Sea como sea, las cosas no pueden continuar igual, opina Dmitri Trenin, un conocido politólogo moscovita: “En la guerra de nuevo tipo que Rusia se ve obligada a librar, la divisoria entre lo que en épocas anteriores se llamaba “frente” y “retaguardia” se difumina. En tal guerra, no ya vencer, sino simplemente mantenerse, no es posible si las elites siguen obsesionadas por un mayor enriquecimiento personal, y la sociedad permanece en un estado postrado y relajado. La «nueva edición» de la Federación de Rusia sobre bases políticamente más sostenibles, económicamente eficaces, socialmente más justas y moralmente mas sanas, se está haciendo urgentemente necesaria. Hay que entender que la derrota estratégica que Occidente nos está preparando, no conducirá a la paz y la posterior restauración de las relaciones. Muy probablemente, el teatro de la «guerra híbrida» simplemente se moverá desde Ucrania más al este, dentro de la propia Rusia, cuya existencia en su forma actual estará en cuestión”, dice.
Y, finalmente, puestos a preguntar, ¿podemos imaginar algún término medio entre ese desastre y el “radiante porvenir” vaticinado? En cualquier caso, y sea como sea, el cambio de régimen en Rusia puede darse por hecho y será profundo.
Rafael Poch es periodista y profesor de Relaciones Internacionales en la UNED. Ha sido corresponsal durante 35 años, la mayor parte de ellos en URSS/Rusia y China.
Este artículo forma parte del epílogo escrito por el autor para la nueva edición del libro «La gran transición».