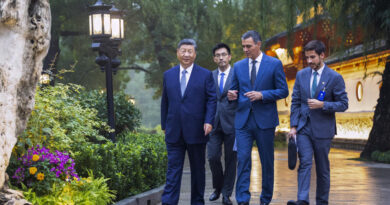Antes de Gernika, fue Durango
El primer bombardeo contra población civil de la historia cumple 86 años
FERNANDO ÍÑIGUEZ
“Estábamos en la iglesia rezando por la mañana temprano, y de pronto empezamos a escuchar ruidos de motor de avión y estruendos de bombardeos. La monjita y yo corrimos al confesionario a protegernos, pero a mi otra hermana, Conchita, no le dio tiempo. Vi como unos cascotes del techo del templo y unas vigas cayeron sobre su cabeza, quedando su cuerpo ocultado bajo los escombros. No volvimos a verla, ni siquiera muerta”. Así me contaba mi tío Nino, o al menos así recuerdo yo que me lo contaba, la experiencia más traumática que había vivido en su vida. Todavía no había cumplido catorce años aquel fatídico día del 31 de marzo de 1937, y ni siquiera hacía un año del inicio de la contienda civil española.
Durango fue el aviso contundente de que la insurrección del General Franco y sus compañeros de armas, alzados el 18 de julio del año anterior contra la democracia y la libertad de la II República, no estaban dispuestos a ceder en su empeño de llegar a dominar España entera a costa de lo que fuera. Harían cualquier cosa para lograrlo. Ese día, del que ahora se han cumplido 86 años, afianzaron además el apoyo que tenían en dos países aliados europeos, muy fuertes entonces: la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler.
Fue principalmente la Aviación Legionaria Italiana la que perpetró la masacre contra esa hermosa villa vizcaína levantada a los pies del intimidador monte Urquiola. Un ataque feroz a primera hora de la mañana, cuando sorprendió a mi tío Nino, sus hermanas Carmenchu, de 12 años (la monjita años después, aunque entonces no lo era) y Conchita, de 10, y la madre de los tres, Rosita; y otro a media tarde, cuando se hacía recuento de daños, heridos y muertos. A media mañana había habido otros vuelos de inspección que sobrevolaron la ciudad sin arrojar bomba alguna, centrándose solo en tomar fotografías de los daños causados e identificar posibles nuevos objetivos.
No hubo piedad. El primero de los ataques, se centró en las iglesias de la localidad y el mercado, sabiendo que allí se concentraba la mayor parte de la población civil. El segundo, con menos víctimas, se realizó, sin embargo, con más saña. Los vecinos de Durango, creyendo que la aviación italiana ya había hecho y terminado su sanguinario trabajo, salieron de sus refugios para intentar rescatar de entre los escombros las personas heridas y muertas del ataque madrugador. Más indefensos, casi que por la mañana, y más expuestos, fueron directamente ametrallados por los vuelos rasantes de los aviones italianos, que también contaron con la ayuda de 14 cazas alemanes de la Legión Cóndor que habían partido de la base aérea de Logroño a cuyo frente se encontraba Wolfram von Richthofen, primo del célebre aviador conocido como El Barón Rojo, que Alemania había encumbrado como uno de sus héroes de la Primera Guerra Mundial.
Los bombardeos del terror, que Hitler encargó pocos años después al primo del Barón Rojo, para asolar Europa durante el Tercer Reich, empezaron a ser ensayados por el Comandante Von Richthofen precisamente en Durango, y fue la antesala de lo que apenas tres semanas después sucedería en Gernika, un bombardeo mucho más famoso y recordado que el de Durango merced a la (triste) popularidad que le dio que un célebre Pablo Picasso expresara en un enorme lienzo todo el destrozo, dolor y falta de humanidad que una guerra lleva siempre consigo.
Mi tío Nino me contaba a veces historias de la guerra española cuando pasaba con él algunas semanas de verano en mis años de estudiante universitario. Nino, en realidad de nombre Benigno, era médico analista en Burgos. Republicano y antifranquista hasta la médula, era, sin embargo, un hombre de costumbres conservadoras. Solterón empedernido, gran fumador de tabaco de liar que le agujeraba con sus chispitas las camisas, no perdonaba una copita de ginebra como cierre de sus comidas. Su biblioteca estaba plagada de libros sobre la guerra española y las dos mundiales del siglo XX. El laboratorio lo tenía en su propia casa. Le recuerdo mirando por el microscopio, examinando en cristalitos lo que hacía una gota de sangre u orina cuando les echaba sus reactivos, calentando sobre un mechero bunsen sus probetas o pesando con precisión las muestras de lo que sea que le tocara analizar. Y anotando cada dato siempre en una libreta. No estoy muy seguro de si habría sabido adaptarse a la informática que aún estaba por venir y si habría sabido después ordenar todos esos datos. A cambio, solía escuchar mientras trabajaba en su laboratorio, a duras penas y mal sintonizada, la radio libre que llegaba del otro lado del Pirineo.
Hombre creyente, seguramente, aun con sus pecados, fue un buen cristiano. De los que, al menos, no saben de odios. Cumplía con algunos de los ritos de la iglesia, y a pesar de lo vivido en su adolescencia durante la guerra, no expresaba su rencor, probablemente porque no lo tenía, pero le llevaba los demonios escuchar las bondades que en la tele le atribuían en cada telediario, en la prensa y en el NODO a Franco y a su régimen. Pero lo que más le enervaba era que la propaganda oficial sostuviese que en la España roja de cuando la guerra, la fiel a la República, todos eran ateos y no se rezaba.
Durango fue el ejemplo de que esa afirmación última era falsa. La hipocresía del régimen de Franco, para más inri, quiso hacer creer extraoficialmente que el bombardeo de Durango había sido perpetrado por tropas republicanas, y por eso se habían cebado con los edificios católicos del lugar. Eso, al principio de lo sucedido, pero como no colaba, sobre el bombardeo de Durango se obligó después un doloroso silencio. Mejor que quedara en el olvido, que nadie hablara de él, pensó el régimen, no sea que se “nos vea el plumero” y se descubra que realmente fueron los aviones italianos y alemanes coordinados por el General Mola, en las operaciones que se llevaron durante la guerra en el llamado Frente Norte, para diezmar la moral del bando republicano y ante la resistencia numantina de Madrid, que haría prologar la contienda hasta el 39.

No era carnal en el sentido estricto mi tío Nino. Era primo hermano de mi madre, pero como el bombardeo de Durango le dejó huérfano, mi abuelo Jaime, hermano de su padre Alfonso, le acogió como hijo junto a su hermana Carmenchu y les llevó a vivir con su familia a Burgos. Su madre, Rosita, murió días después en el hospital debido a las heridas del bombardeo, y su padre, que no estaba en Durango ese día terrible, falleció ya en los primeros años de la posguerra tras exilio en los campos de refugiados españoles en Francia. Así que Nino y Carmenchu, únicos supervivientes al final, eran como hermanos para mi madre y mis tíos, sus hermanos y, por tanto, como si también fueran carnales para mí. Para desmentir aún más la falsa afirmación de que los rojos ni rezaban ni creían en Dios, Carmenchu se hizo monja de clausura, precisamente en las clarisas de Durango, la ciudad donde había vivido el horror de niña.
Nino, mi tío a veces un poco cascarrabias -pero quién no lo puede ser viviendo lo que había vivido-, vivió sin rencor. Y aun sin ser la alegría de la huerta, no era un hombre triste atormentado por un pasado que le arrebató la infancia y que vio morir a una hermana pequeña sin poder hacer nada para evitarlo.
Pero aunque a veces me hablaba de la guerra, le gustaba más hablar del presente –final de la dictadura entonces, principios de la transición-, o de sus años de estudiante de medicina en Valladolid. Eso sí, criticaba cada cosa de Franco y le imitaba irónicamente aflautando su voz y simulando la enésima inauguración de un pantano a mayor gloria del régimen.
Del episodio triste de Durango solo me habló un par de veces, que yo recuerde, pero en sus silencios había más ganas de pasar página, de dejar el odio atrás y no volver a revivir el horror, que de olvidar a una hermana o a una madre. Seguramente prefería recordarlas para él mismo.
La población de Durango, sin embargo, ha querido recordar a mi tía Conchita, aunque no llegara a ser mi tía, pues murió con diez años de edad veinte años antes de que yo naciera, y a las otras 336 personas que, oficialmente, asesinaron aquel 31 de marzo de 1937, alzando un Memorial en el cementerio de esa ciudad castigada tan terriblemente hace 86 años.

Los nombres de esas 336 personas se han inmortalizado en una placa, y ahí quedarán grabados para siempre. No así sus cuerpos que, a pesar de los trabajos de investigación que las diversas asociaciones de recuperación de memoria histórica han llevado a cabo en los últimos años, nunca se han encontrado.
Durango no olvida. En algunos rincones de sus calles han colgado fotos de cómo quedaron tras el bombardeo para compararlos ahora reconstruidos: el ayuntamiento, la basílica, el mercado, la sastrería… Y en estos últimos años recientes, cada 31 de marzo, a las 8.30 de la mañana y a media tarde, en Durango vuelven a sonar las alarmas. Su estruendo llega a todos los rincones de la ciudad para recordar los muertos de aquel día. Impresiona volverlas a escuchar, ahora, en tiempos de paz. Imaginar el caos de entonces mientras te penetran en el oído, sobrecoge y estremece. Y suenan también como una amenaza o, mejor, como una advertencia: si se olvida la historia, el horror puede volver a repetirse.