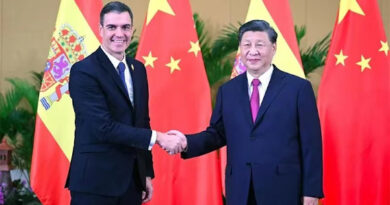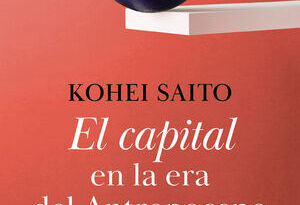La transformación de Rusia y los escenarios de la guerra
RAFAEL POCH-DE-FELIU
Los «valores europeos» (entre los que, por supuesto, no figuran el belicismo, ni Auschwitz, ni el colonialismo racista) y los «derechos humanos» (es decir su selectiva utilización vía la política occidental de derechos humanos) ya no impresionan al mundo no occidental, harto de la hipocresía y los dobles estándares.
Las giras africanas del representante europeo para la Política Exterior, Josep Borrell, y del presidente francés, Emmanuel Macron, o la latinoamericana del canciller alemán, Olaf Scholz, ofrecieron a principios de 2023 señales inequívocas al respecto. La inflación de premios Nobel y homenajes literarios a maltratados personajes y autores bielorrusos, rusos y ucranianos unidos por su hostilidad al Kremlin, así como la incriminación judicial contra Putin de la Corte Penal Internacional, cambian poco las cosas: la artillería ideológica y el discurso de los amos del mundo está perdiendo credibilidad y poder.
En febrero, China lanzó su propuesta de seguridad global y un plan de paz para Ucrania que ha sido ninguneado con muestras de nerviosismo en Washington y Bruselas. En marzo de 2023, la diplomacia china medió en un sensacional acuerdo para el restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudí e Irán, y el presidente Xi Jinping visitó demostrativamente Moscú en su primer viaje tras su reelección para un tercer mandato como presidente.
En la propia Rusia, el «cambio de régimen» auspiciado por Occidente transcurre por senderos insospechados. Todo indica que va a tener lugar sobre un guion bien ruso, en el que el régimen se hará más autoritario y social al mismo tiempo. Para entender este aspecto es necesario entrar en las contradicciones entre la oligarquía liberal occidental y la oligarquía rusa.
Desde un punto de vista «de clase», la guerra entre Rusia y Occidente que se libra en Ucrania es producto de las frustraciones del establishment ruso por no haber sido aceptado en pie de igualdad por sus homólogos capitalistas occidentales. ¿Qué significaba ser aceptados «en pie de igualdad»? Fundamentalmente que Occidente reconociera la soberanía y primacía de la élite rusa en la rapiña del patrimonio nacional y de los ricos recursos en su propio país, incluyendo en ese reconocimiento el de los intereses rusos en su entorno geográfico, una especie de «Doctrina Monroe» del espacio postsoviético aunque fuera en condiciones de condominio con Occidente, Turquía y China, como viene ocurriendo en Asia Central y Transcaucasia.
En Moscú tardaron años en comprender la seriedad del proyecto globalista occidental que contemplaba una Rusia subalterna con una elite nacional compradora subordinada a las grandes transnacionales occidentales. Tardaron en comprender que no se pensaba reconocer «soberanías» ni cotos privados de la elite oligárquica rusa derivados del tradicional control estatal que esa élite tiene de los negocios, privatizaciones y desfalcos en el mayor país del mundo. Los occidentales querían libre acceso sin restricciones para sus multinacionales a los recursos de Eurasia, y, por supuesto, no reconocían «zonas de influencia» políticas, económicas ni militares, más allá de su propio dominio hegemónico. La inicial colaboración de Moscú fue considerada debilidad y las repetidas quejas de Putin, ignoradas durante años.
Todo eso es lo que contiene el reproche a Occidente de no haber sido capaz de «acordar con Rusia y China los términos del nuevo mundo», formulado por Sergei Karagánov, un conocido intelectual orgánico del Kremlin.
Decidido a hacerse respetar por la fuerza, el Kremlin se ve ahora obligado a realizar un cambio interno. La tensión con Occidente, las sanciones y el esfuerzo de la guerra acaban definitivamente con todo aquello por lo que Putin fue apreciado por la mayoría de los rusos: los sacó de los desastres de los noventa, del continuo deterioro del nivel de vida de la mayoría. Se recuperó cierta estabilidad institucional y simbólica, y se restablecieron las funciones esenciales del Estado.
Ese cúmulo de mejoras perdonaba con creces las injusticias del continuismo neoliberal y los excesos del capitalismo oligárquico, que quedó más sometido al Estado, los fraudes de las elecciones sin alternativa. Ahora aquellos beneficios se tambalean. Se exige a la población un patriótico sacrificio con posibles recesiones y caídas del nivel de vida, ante la «amenaza existencial» que el Kremlin dice que se cierne sobre Rusia.
Puede decirse que el contrato social del putinismo se ha disuelto. Pero si algo dejan claro los estudios de sociología realizados en el país en los últimos años, es la prioridad que la gente da al bienestar sobre la identidad de gran potencia. Ya no hay en Rusia aquella predisposición soviética al sacrificio popular en el altar de los supremos intereses del Estado. Eso quiere decir que el nuevo consenso debe ser comprado.
Por eso, o hay un cambio radical en lo socioeconómico y el Kremlin propone a la sociedad un nuevo contrato social, con mayor reparto, menos desigualdad y abuso económico, o bien la mera represión no podrá impedir una quiebra del régimen político.
El politólogo Dmitri Trenin ya pedía en marzo de 2022 «la reedición de la Federación de Rusia sobre bases políticamente más sostenibles, económicamente eficaces, socialmente más justas y moralmente más sanas». Ante lo que se le viene encima, el régimen debe «movilizar todos los recursos» y «conseguir el apoyo de los sectores más vulnerables de la población», decía. Para ello se deben «cortar los canales que alimentan la corrupción; reorientar las grandes empresas hacia los intereses nacionales; una nueva política de recursos humanos para mejorar significativamente la calidad de la administración pública a todos los niveles; solidaridad social; el retorno de los valores fundamentales, no monetarios, como base de la vida. Estos cambios, a su vez, son imposibles sin superar el capitalismo oligárquico exportador de capital a paraísos fiscales, una amplia rotación de la élite gobernante, los aparatos estatales y administrativos y, como consecuencia, la renegociación del contrato social entre el gobierno y la sociedad sobre la base de la confianza mutua y la solidaridad». «El Estado ruso es casi invencible desde el exterior, pero se derrumba cuando una masa significativa de rusos se decepciona con sus gobernantes y con el sistema social injusto y disfuncional», advertía.
El sociólogo ucraniano Volodymyr Ishchenko ha apuntado en ese contexto la configuración en Rusia de cierto keynesianismo militar. Para servir al esfuerzo de guerra, las fábricas militares rusas están trabajando veinticuatro horas al día en turnos de personal continuos siete días por semana. Los servicios sociales y sueldos de ese personal de la defensa, producción, investigación y desarrollo están siendo mimados. A quienes se alistan por contrato en el ejército para combatir se les pagan sueldos mensuales de tres mil dólares, una suma muy elevada que resuelve los problemas económicos de centenares de miles de familias, particularmente en las regiones más pobres del país que son la principal cantera del ejército.
La reconstrucción que se está llevando a cabo en ciudades devastadas del oeste de Ucrania, ocupadas y anexionadas a Rusia, como Mariupol, está dando trabajo a decenas de miles de trabajadores de la construcción, también muy bien remunerados. Independientemente de su efectividad a largo plazo, todo eso está incentivando la economía nacional y contribuyendo a la reconstrucción del Estado social.
Los últimos discursos de Putin apuntan nuevos tonos «sociales» y «anticoloniales», con insólitas críticas a los oligarcas que ya no tienen la posibilidad de disfrutar de sus palacios y yates en Londres o la Costa Azul. «El pueblo no les tiene ninguna lástima», ha dicho Putin, haciendo un llamamiento a los ricos que ya no pueden evadir sus beneficios a paraísos fiscales a invertir patrióticamente en la economía nacional. Todo esto está dirigido a construir un nuevo consenso social en el país y su evolución deberá ser observada atentamente.
La guerra está abierta a diversos escenarios, ninguno de ellos bueno, pero algunos más probables que otros. Según el politólogo francés Jacques Sapir, empezando por lo que parece menos probable, y con todas las reservas que impone la situación en el frente a la hora de escribir estas líneas, no se puede excluir que la famosa ofensiva ucraniana tenga lugar y que, armada con los recursos blindados y aéreos suministrados por los países de la OTAN, logre reconquistar territorios ocupados por el ejército ruso e incluso llegar al mar y partir en dos la zona ocupada. En un escenario de ese tipo, el conflicto podría congelarse con un armisticio a la coreana, es decir sin acuerdo de paz ni más negociación que un alto el fuego.
En una segunda hipótesis, más peligrosa, el ejército ucraniano se hunde en los próximos meses, Rusia avanza sus líneas y Polonia interviene militarmente por libre, sin comprometer a la OTAN. En Ucrania ya hay miles de combatientes polacos luchando en el ejército ucraniano, pero de lo que aquí se trata es de una intervención militar abierta y en toda regla del ejército polaco. Conviene recordar que Polonia tiene en su biografía nacional un largo historial de decisiones desastrosas, enfrentándose simultáneamente a potencias superiores y propiciando los repartos de su territorio.
Honoré de Balzac, que estuvo casado con una noble polaca nacida en Ucrania, ya evocaba en el siglo XIX esa realidad diciendo que si hay un precipicio, el polaco se tira por él. Desde el inicio del conflicto, Polonia ha mostrado la actitud más demencialmente beligerante de toda la Unión Europea, fortaleciendo su ejército y solicitando la intervención militar de la OTAN, así como el despliegue de armas nucleares americanas en su territorio. Con su anuncio de desplegar armas nucleares estratégicas en Bielorrusia, Putin parece prepararse para la eventualidad de una intervención militar polaca, cuyas consecuencias serían imprevisibles.
En tercer lugar, siguiendo la escala contemplada por Sapir, que lo considera más probable que los otros dos, el «escenario Mannerheim»: Rusia avanza lentamente en territorio ucraniano y llega un momento en el que Ucrania se aviene a negociar pérdidas territoriales y neutralidad, a cambio de garantías de seguridad.
Es lo que hizo la Finlandia del mariscal Mannerheim tras la breve «guerra de invierno» de 1939-1940 con la URSS, que buscaba asegurar la defensa de Leningrado ampliando su territorio a costa del finlandés. Mannerheim cedió el 11% del territorio nacional y alcanzó un equilibrio consolidado tras la Segunda Guerra Mundial con una Finlandia estable y neutral. En el fondo, los tres escenarios de Sapir, expuestos en una intervención del 21 de marzo de 2023 junto con Emmanuel Todd, accesible en Youtube, ilustran una situación abierta a diversas evoluciones, algunas más peligrosas que otras, pero todas con serios riesgos por delante.
La guerra es un desastre sin paliativos del Norte global en su conjunto. Una criminal pérdida de tiempo para la humanidad en el periodo del Antropoceno. Esa «izquierda de derechas» partidaria de alimentarla con el envío de armas haría bien en corregir el tiro e inspirarse en otro autor francés, el polifacético Boris Vian (1920-1959). Vian fue el autor de la célebre canción «El desertor».
Centenares de miles de jóvenes rusos se han marchado del país, huyendo de la posibilidad del reclutamiento. En marzo de 2022, había en Polonia centenares de miles de hombres ucranianos en edad militar que no regresaban a su país para combatir. Según fuentes oficiales ucranianas, en diciembre del mismo año las autoridades habían detenido a más de doce mil personas que intentaron atravesar la frontera ilegalmente para evitar ser reclutados. Algunos murieron congelados en el intento de escapar de Ucrania en las montañas de los Cárpatos, o ahogados en los ríos fronterizos. En medio del redoblar de tambores y de la criminal infamia de la guerra, ellos son los genuinos representantes de la esperanza humana.