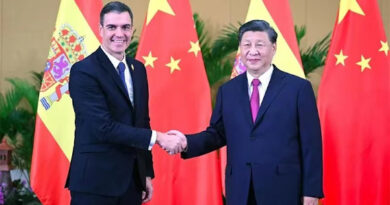Ningún ser humano puede existir
SAREE MAKDISI
Recientemente, un australiano-palestino amigo mío fue invitado a aparecer en la cadena nacional de televisión de Australia para hablar de la situación en Gaza y sus alrededores.
Sus entrevistadores blancos le plantearon todas las preguntas habituales: ¿Puede defender lo que hemos visto de los militantes de Hamás? ¿Cómo ha ayudado esta violencia a la causa palestina? ¿Cómo puede alguien defender la matanza de jóvenes amantes de la música en un festival de música? ¿Defiende usted a Hamás?
Probablemente esperaban una reacción defensiva por su parte, pero tranquilamente, en su suave inglés con acento australiano, mi amigo ya había dado la vuelta a la entrevista. «Quiero saber por qué estoy aquí hoy, y por qué no he estado aquí en el último año», dijo suavemente.
En vísperas del 7 de octubre, señaló, las fuerzas israelíes ya habían matado a más de doscientos palestinos en 2023. El asedio en Gaza tenía más de dieciséis años, e Israel llevaba setenta y cinco años operando al margen del derecho internacional. Lo «normal» en Palestina era una matanza al día, pero una matanza al día en una ocupación que dura ya décadas no era noticia y, desde luego, no justificaba una entrevista en directo en una cadena de televisión nacional.
Ahora los palestinos tenían la oportunidad de hablar porque de repente a los medios de comunicación occidentales les importaba, y les importaba («como debería importarnos a nosotros», añadió mi amigo) porque, esta vez, entre las víctimas había civiles israelíes.
En los días posteriores al 7 de octubre, Australia mostró su apoyo a Israel: El Parlamento y la Ópera de Sídney se iluminaron con los colores de la bandera israelí; el primer ministro dijo que las concentraciones propalestinas debían suspenderse por respeto a los muertos israelíes; el ministro de Asuntos Exteriores fue criticado por decir que Israel debía esforzarse por minimizar las muertes de civiles en Gaza. «Bueno, ¿y qué pasa con nuestras vidas?», preguntó mi amigo.
¿Qué hay de iluminar un edificio por nosotros? Cuando nuestro gobierno ilumina todos los edificios de azul y blanco, ¿cómo se supone que debemos sentirnos nosotros [los palestinos australianos]? ¿No somos australianos? ¿No deberíamos importarle a nadie? Los colonos israelíes prendieron fuego a un niño de 14 años en Cisjordania. ¿Y nosotros?
A los presentadores de las noticias les pilló desprevenidos. No se supone que estas entrevistas sean así.
Los que, como mi amigo, somos convocados por los medios de comunicación occidentales para ofrecer una perspectiva palestina sobre el desastre que se está produciendo en Gaza somos muy conscientes de la condición con la que se nos permite hablar, que es la suposición tácita de que las vidas de nuestra gente no importan tanto como las vidas de la gente que sí importa. Las preguntas se enmarcan en el ataque inicial de Hamás contra civiles israelíes (el ataque de Hamás contra objetivos militares israelíes y el cinturón israelí de fortificaciones, torres de vigilancia y puertas de prisiones que rodean Gaza pasa desapercibido), y cualquier intento de situarlo en un marco histórico más amplio se desvía de nuevo al ataque en sí: ¿Cómo puedes justificarlo? ¿Por qué intentas explicarlo en lugar de condenarlo? ¿Por qué no pueden limitarse a denunciar el atentado?
Si los comentaristas palestinos queremos que se nos pregunte sobre la violencia israelí contra los civiles palestinos -sobre la historia de limpieza étnica y apartheid que produjo la Franja de Gaza contemporánea y la violencia que estamos presenciando hoy; sobre la violencia estructural de décadas de ocupación israelí que separa a los agricultores de sus campos, a los profesores de sus aulas, a los médicos de sus pacientes y a los niños de sus padres- tenemos que pedir que se nos pregunte. E incluso entonces, las preguntas no llegan.
En las últimas dos semanas he hablado con muchos periodistas de diferentes medios de comunicación. Salvo raras excepciones, el patrón es el mismo desde hace años. Una reciente aparición en un importante canal de noticias por cable de Estados Unidos fue cancelada en el último minuto, inmediatamente después de que enviara los temas de conversación que el productor me pidió que presentara; claramente no eran los temas de conversación que tenían en mente. Durante años, figuré en la lista de invitados habituales a las entrevistas de radio y televisión de la BBC sobre Palestina, hasta que, durante un bombardeo israelí anterior de Gaza, le dije al entrevistador que estaba haciendo las preguntas equivocadas y que las preguntas que importaban tenían que ver con la historia y el contexto, no sólo con lo que estaba ocurriendo en ese momento. Esa fue mi última aparición en la BBC.
¿Cómo puede una persona compensar siete décadas de tergiversación y distorsión deliberada en el tiempo asignado a un bocado? ¿Cómo puede explicar que la ocupación israelí no tiene que recurrir a las explosiones -o incluso a las balas y ametralladoras- para matar? ¿Que la ocupación y el apartheid estructuran y saturan la vida cotidiana de cada palestino? ¿Que los resultados son literalmente asesinos incluso cuando no hay disparos?
A los enfermos de cáncer de Gaza se les impide recibir tratamientos vitales. Los bebés a cuyas madres las tropas israelíes niegan el paso nacen en el barro, junto a la carretera, en los puestos de control militares israelíes. Entre 2000 y 2004, en el punto álgido del régimen israelí de bloqueo de carreteras y puestos de control en Cisjordania (que se ha vuelto a imponer con venganza), sesenta y una mujeres palestinas dieron a luz de esta manera; treinta y seis de esos bebés murieron a consecuencia de ello. Eso nunca fue noticia en el mundo occidental. No eran pérdidas que hubiera que lamentar. Eran, como mucho, estadísticas.
Lo que no se nos permite decir, como palestinos que hablamos a los medios de comunicación occidentales, es que toda vida tiene el mismo valor. Que ningún acontecimiento se produce en el vacío. Que la historia no empezó el 7 de octubre de 2023, y si situamos lo que está ocurriendo en el contexto histórico más amplio del colonialismo y la resistencia anticolonial, lo más sorprendente es que alguien en 2023 todavía se sorprenda de que unas condiciones de violencia, dominación, asfixia y control absolutos produzcan a su vez una violencia atroz.
Durante la revolución haitiana de principios del siglo XIX, antiguos esclavos masacraron a hombres, mujeres y niños colonos blancos. Durante la revuelta de Nat Turner en 1831, los esclavos insurgentes masacraron a hombres, mujeres y niños blancos. Durante el levantamiento indio de 1857, los rebeldes indios masacraron a hombres, mujeres y niños ingleses. Durante el levantamiento Mau Mau de la década de 1950, los rebeldes keniatas masacraron a hombres, mujeres y niños colonos. En Orán, en 1962, los revolucionarios argelinos masacraron a hombres, mujeres y niños franceses. ¿Por qué esperar que los palestinos -o cualquier otra persona- sean diferentes? Señalar estas cosas no es justificarlas; es comprenderlas. Cada una de estas masacres fue el resultado de décadas o siglos de violencia y opresión coloniales, una estructura de violencia que Frantz Fanon explicó hace décadas en Los desdichados de la tierra.
Lo que no se nos permite decir, en otras palabras, es que si quieres que cese la violencia, debes poner fin a las condiciones que la produjeron. Hay que poner fin al espantoso sistema de segregación racial, desposesión, ocupación y apartheid que ha desfigurado y atormentado a Palestina desde 1948, como consecuencia del violento proyecto de transformar una tierra que siempre ha sido el hogar de muchas culturas, religiones y lenguas en un Estado con una identidad monolítica que exige la marginación o la eliminación total de cualquiera que no encaje.
Y que, aunque lo que está ocurriendo hoy en Gaza es consecuencia de décadas de violencia colonial de los colonos y debe situarse en la historia más amplia de esa violencia para ser comprendido, nos ha llevado a lugares a los que nunca antes nos había llevado toda la historia del colonialismo.
En cualquier momento, sin previo aviso, a cualquier hora del día o de la noche, cualquier edificio de apartamentos de la densamente poblada Franja de Gaza puede ser alcanzado por una bomba o un misil israelí. Algunos de los edificios afectados simplemente se derrumban en capas de tortitas de hormigón, los muertos y los vivos por igual sepultados en las ruinas destrozadas. A menudo, los rescatadores gritan «hadan sami’ana?» («¿alguien puede oírnos?»), oyen las llamadas de socorro de los supervivientes en lo más profundo de los escombros, pero sin equipos de elevación pesados lo único que pueden hacer es arañar impotentes las losas de hormigón con palancas o con sus propias manos, esperando contra toda esperanza poder abrir huecos lo suficientemente anchos como para sacar a los supervivientes o a los heridos.
Algunos edificios son alcanzados por bombas tan pesadas que las bolas de fuego que se forman esparcen partes de cuerpos y a veces cuerpos enteros carbonizados -generalmente, debido a su pequeño tamaño, los de niños- por los barrios circundantes. Los proyectiles de fósforo, preparados por los artilleros israelíes para detonar con espoletas de proximidad, de modo que las partículas incendiarias caigan sobre un área lo más amplia posible, prenden fuego a todo lo inflamable, incluidos muebles, ropa y cuerpos humanos. El fósforo es pirofórico: arderá mientras tenga acceso al aire y básicamente no puede extinguirse. Si entra en contacto con un cuerpo humano, hay que extraerlo con un bisturí y seguirá ardiendo en la carne hasta que se extraiga.
«Vivimos», dijo uno de los corresponsales árabes de Al Jazeera, hablando por encima del omnipresente zumbido de los letales drones israelíes, «envueltos en el olor a humo y muerte». Familias enteras -veinte, treinta personas a la vez- han sido aniquiladas. Amigos y parientes se preguntan desesperados cómo están y a menudo encuentran ruinas humeantes donde vivían parientes cercanos, cuyo destino se desconoce, desaparecidos bajo el hormigón o esparcidos entre los restos de otras zonas cada vez más irreconocibles.
Los supervivientes se encuentran en una de las zonas más abarrotadas del planeta, con unas telecomunicaciones en ruinas, una electricidad vacilante, unos sistemas médicos deficientes, un inminente apagón de Internet y un futuro incierto.
En 2018, las Naciones Unidas advirtieron de que Gaza -su infraestructura básica de electricidad, agua y sistemas de alcantarillado destrozada durante años de incursiones y bombardeos israelíes, dejando al 95% de la población sin acceso al agua potable- sería «inhabitable» en 2020. Estamos en 2023, y todo el territorio, aislado del mundo exterior, carece de acceso a alimentos, agua, suministros médicos, combustible y electricidad, mientras sufre bombardeos continuos por tierra, mar y aire.
«Los ataques contra las infraestructuras civiles, especialmente la electricidad, son crímenes de guerra», señaló Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. «Cortar el suministro de agua, electricidad y calefacción a hombres, mujeres y niños cuando se acerca el invierno son actos de puro terror». Von der Leyen tiene razón, por supuesto, pero en este caso se refería a los ataques de Rusia contra las infraestructuras de Ucrania. En cuanto a los ataques de Israel contra la infraestructura de Gaza, Von der Leyen dice que Israel tiene derecho a defenderse.
900, 1000, 1500, 1800, 2600, 3500, 4600, 5000, 5900, 6500. Las cifras de víctimas mortales, que nadie puede mantener al día, aumentan cada pocas horas con otras veinte aquí y treinta allá, a medida que este edificio o aquel se derrumban en una explosión cataclísmica de fuego, humo y escombros. Cada día mueren trescientas o cuatrocientas personas, o más. En un momento dado, fuentes sanitarias de Gaza informaron de 100 víctimas mortales en una sola hora.
Por cada persona muerta hay dos o tres o más heridas, a menudo de gravedad. Casi la mitad de los muertos y heridos son niños de corta edad; algunas de las imágenes más dolorosas que nos llegan del bombardeo actual de Gaza, como en los anteriores, son las de niños muertos, maltrechos, cenicientos, cubiertos de hollín y polvo, envueltos en el último abrazo de padres que murieron tratando de protegerlos.
Hasta ahora, sin que se vislumbre el final, Israel ha matado a casi tres mil niños. Los muertos y heridos o, a menudo, simplemente partes del cuerpo recuperadas -piernas, troncos, cabezas destrozadas- son llevados a hospitales desbordados de heridos, que se quedan sin suministros médicos y sin combustible para sus generadores de emergencia. Las camas de los hospitales hace tiempo que están ocupadas; los recién llegados a los hospitales de Gaza se amontonan en su propia sangre en los pasillos o en las aceras de fuera; los médicos cuentan que duermen la siesta en las mesas de operaciones en las que ahora tienen que operar sin anestesia a la luz de los teléfonos móviles, y que utilizan vinagre doméstico para limpiar las heridas porque se les ha acabado todo lo demás.
Con los depósitos de cadáveres llenos hasta los topes y los cementerios sin espacio, las autoridades sanitarias de Gaza han empezado a almacenar los cadáveres en camiones de helados, con la sangre goteando lentamente por las puertas decoradas con los colores infantiles de las marcas de helados.
En callejones, patios y mezquitas improvisadas, quienes pueden se reúnen entre lágrimas y oraciones silenciosas ante los cadáveres, grandes y a menudo lastimosamente pequeños, envueltos en sudarios empapados de sangre para prepararlos para el entierro. Los familiares sollozan sobre cada bulto, dan un último beso a una frente oscilante cuando se la llevan por última vez, dejando sólo a madres, padres, hermanos, hermanas, tíos, tías y primos llorosos en los brazos de los demás, con su propio turno en sus sudarios seguramente no muy lejos. A veces no hay parientes; también se han ido todos.
La escala de la muerte y la destrucción es tan masiva, tan implacable, que a menudo no hay tiempo para llorar, y cada día, cada hora, los israelíes derraman más muerte sobre Gaza. Un hospital ha empezado a enterrar a los muertos anónimos en fosas comunes a falta de otra opción.
En la primera semana de bombardeos ininterrumpidos, los israelíes afirmaron haber lanzado 6.000 bombas sobre Gaza, una cifra equivalente a un mes de bombardeos en el punto álgido de las guerras estadounidenses en Irak y Afganistán, países muchísimo más grandes que la Franja de Gaza. (También afirmaron haber arrojado más de mil toneladas de explosivos de gran potencia; en otras palabras, al final de la primera semana, ya estábamos en las medidas de kilotones de armas nucleares, y las semanas dos y tres están sobre nosotros.
En la primera semana de bombardeos, se destruyeron 1.700 edificios enteros en Gaza. Muchas veces esa cifra de construcciones quedó dañada, a menudo sin posibilidad de reparación. Cada edificio incluye siete, ocho, nueve o más apartamentos independientes, cada uno de los cuales era el hogar de una familia que ahora ha vuelto a quedarse sin hogar o ha muerto.
Como siempre, los israelíes afirman que están atacando «la infraestructura terrorista». Como siempre, los cuerpos (o partes de cuerpos) sacados de los escombros o recogidos de las calles vecinas son en su mayoría de mujeres y niños, componentes improbables de la fantasmal «infraestructura terrorista» de la que la potencia ocupante -con la bendición y el beneplácito de su superpotencia patrocinadora- afirma estar defendiéndose.
De las estremecedoras imágenes que llegan de Gaza se desprende que los israelíes, incapaces de localizar ningún objetivo militar claro -ningún guerrillero en la historia de la lucha anticolonial se ha parado nunca agitando las manos y convirtiéndose en un objetivo obvio-, están atacando indiscriminadamente objetivos civiles, destruyendo sistemáticamente un edificio de hormigón tras otro, a menudo aniquilando barrios enteros a la vez; la ONU calcula que la campaña de bombardeos de Israel ya ha dañado o destruido el 40% de todas las viviendas de Gaza.
En sus páginas web y en sus cuentas de las redes sociales, el Estado israelí presume con orgullo del éxito de su campaña contra Hamás, pero las pruebas que reúne suelen ser fotografías de ruinas urbanas, y el resultado es la imposición, cuidadosamente calculada, de la pérdida masiva de viviendas a toda una población.
El 12 de octubre, los israelíes dijeron a un millón de personas de la parte norte de Gaza que huyeran para salvar sus vidas. Pero no hay ningún lugar al que puedan huir, y los que lo intentan corren un riesgo tras otro. La Franja de Gaza tiene 140 millas cuadradas; ya es una de las zonas más densamente pobladas de todo el mundo. Si Estados Unidos tuviera la densidad de población de Gaza, tendría 60.000.000.000 de habitantes. Es decir, sesenta mil millones. Y ahora los israelíes braman que quieren que la población del minúsculo territorio se apiñe de algún modo en la mitad de la superficie restante, y de todos modos están bombardeando el sur de Gaza, así como el norte y el centro. Ningún lugar de Gaza es seguro.
Ya refugiados una o dos veces (el 80% de la población de Gaza son refugiados, supervivientes o descendientes de supervivientes de la limpieza étnica del resto del suroeste de Palestina en 1948), los nuevos refugiados se encuentran en busca de refugio una vez más, incluso cuando los israelíes advierten sombríamente que hay mucho, mucho más por venir. El 14 de octubre, una columna de refugiados aterrorizados que se dirigían de norte a sur por la calle Salah al Din de la ciudad de Gaza -señalada específicamente por los panfletos israelíes como corredor seguro- fue bombardeada, y setenta supervivientes de otros bombardeos murieron y decenas más resultaron heridos.
Los médicos de las clínicas y hospitales del norte de Gaza se negaron en redondo a trasladarse, alegando que sería imposible sobre todo porque no hay ningún lugar al que trasladar a sus pacientes. Todos los demás hospitales están llenos, dijo el Dr. Yousef Abu al-Rish del Hospital Shifa en el norte de Gaza. «Y lo otro», añadió, «es que la mayoría de los casos son inestables. Y si queremos siquiera trasladarlos, aunque [haya] camas de sobra en los otros hospitales, lo que no es cierto, morirán porque son demasiado inestables para ser transportados.» Pacientes de la UCI, recién nacidos en incubadoras, personas con respiradores: todos morirían si se les trasladara.
Por supuesto, también podrían morir si se quedan quietos, sobre todo cuando se acaben las últimas gotas de gasóleo y se apague la luz. O si los israelíes siguen bombardeando hospitales y ambulancias como hasta ahora. Un tercio de los hospitales y clínicas de Gaza ya han tenido que cerrar por falta de recursos.
«El espectro de la muerte se cierne sobre Gaza», advirtió Martin Griffiths, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios. «Sin agua, sin electricidad, sin alimentos y sin medicinas, miles de personas morirán. Simple y llanamente».
Hace unos días, los israelíes dijeron que lo mejor, en conjunto, sería que toda la población del territorio -más de dos millones de personas, la mitad de ellas niños- se marchara, a Egipto o al Golfo. Pretendemos, dijo con aprobación el analista israelí Giora Eiland, «crear unas condiciones en las que la vida en Gaza sea insostenible». Como resultado, añadió, «Gaza se convertirá en un lugar donde ningún ser humano pueda existir». El general de división Ghassan Alian, del ejército israelí, haciéndose eco de la reciente referencia del ministro de Defensa a los palestinos como «animales humanos», dijo: «los animales humanos deben ser tratados como tales. No habrá electricidad ni agua [en Gaza], sólo habrá destrucción. Queríais el infierno, tendréis el infierno».
¿Qué clase de personas hablan así, con un sentido divino de su poder sobre literalmente millones de personas? ¿Qué mentalidad produce tales proclamas genocidas sobre la disposición de poblaciones enteras?
Lo que estamos presenciando ante nuestros ojos creo que no tiene precedentes en la historia de la guerra colonial. La limpieza étnica, en sí misma, no es desgraciadamente una ocasión tan rara como uno quisiera; hace sólo unas semanas, 130.000 armenios fueron expulsados aterrorizados de sus hogares en Artsakh por Azerbaiyán (no casualmente armado por Israel). En las guerras yugoslavas de la década de 1990, miles de personas de la religión o etnia «equivocadas» fueron expulsadas a la vez de sus comunidades en Bosnia, Serbia y Croacia. Casi la totalidad -el 90%- de la población cristiana y musulmana de la propia Palestina fue objeto de una limpieza étnica por parte de las fuerzas sionistas en 1948. Y podemos remontarnos a los siglos XIX, XVIII y XVII y recordar la sórdida historia de genocidio, exterminio y esclavitud con la que la civilización occidental hizo sentir su presencia ilustrada en todo el planeta.
Pero, en ningún caso que yo conozca se ha llevado a cabo una limpieza étnica mediante el uso de artillería masiva y bombardeos intensos con sistemas de armamento ultramodernos, incluidas las bombas de una tonelada (e incluso municiones más pesadas para destruir búnkeres) utilizadas por los israelíes que pilotan los últimos jets estadounidenses.
Tales asuntos se llevan a cabo normalmente en persona, con rifles o a punta de bayoneta. La limpieza étnica de Palestina en 1948 se llevó a cabo casi enteramente con armas pequeñas, por ejemplo; los civiles palestinos masacrados en Deir Yassin, Tantura y otros sitios para inspirar a otros a una huida aterrorizada fueron disparados con pistolas, rifles o ametralladoras a corta distancia, no alcanzados por bombas de mil libras lanzadas desde F-35 que volaban a 10.000 pies o más.
Lo que estamos presenciando, en otras palabras, es quizás la primera fusión de violencia colonial y genocida de la vieja escuela con armas pesadas avanzadas de última generación; una amalgama retorcida del siglo XVII y del XXI, empaquetada y envuelta en un lenguaje que se remonta a tiempos primitivos y a estruendosas escenas bíblicas que implican la derrota de pueblos enteros: los jebuseos, los amelikitas, los cananeos y, por supuesto, los filisteos.
Lo que es peor, si es que algo puede ser peor, es la indiferencia casi total mostrada por tantas personas dentro y fuera del gobierno en el mundo occidental. Dada la conmoción e indignación por la masacre palestina de civiles israelíes expresada por periodistas, políticos, gobiernos y rectores de universidades, el silencio casi generalizado sobre el destino de los civiles palestinos a manos de Israel es ensordecedor: un silencio estremecedor, atronador.
Nosotros, que vivimos en países occidentales, no apoyamos ni pagamos para que ningún palestino matara a civiles israelíes, pero cada bomba lanzada sobre Gaza desde aviones proporcionados por Estados Unidos se añade a una factura que nosotros pagamos. Nuestros funcionarios se desviven por alentar los bombardeos y apresurar la entrega de nuevas bombas.
Los funcionarios del Departamento de Estado emitieron informes internos en los que pedían a los portavoces que no utilizaran frases como «fin de la violencia/derramamiento de sangre», «restablecimiento de la calma» o «desescalada/ alto el fuego». La Administración Biden en realidad quiere que continúen los bombardeos y las matanzas.
Preguntada por el pequeño puñado de voces más o menos progresistas del Congreso que piden un alto el fuego y un cese de las hostilidades, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo: «Creemos que se equivocan. Creemos que son repugnantes, y creemos que son vergonzosas». «Aquí no hay dos bandos», añadió Jean-Pierre. «No hay dos bandos».
Los portavoces del gobierno son calculadores y poco sinceros; nihilistas por excelencia, en realidad no creen en nada, y menos en nada de lo que dicen ellos mismos. Pero no puede decirse lo mismo de la gente que nos rodea y que, tan desesperadamente conmovida por las imágenes y los relatos del sufrimiento israelí, no tiene nada que decir sobre el sufrimiento palestino a una escala mucho mayor.
¿Cómo se puede ser tan cruel? No hablo de racistas declarados que piden explícitamente la destrucción de Gaza y la expulsión de los palestinos. Hablo de gente corriente, muchos de ellos -quizás incluso la mayoría- liberales sólidos en lo que se refiere a la política: defensores de la igualdad de género y racial, preocupados por el cambio climático, por los sin techo, insistentes en llevar mascarillas por consideración humana hacia los demás, votantes de los demócratas más progresistas.
Su indiferencia no es personal, sino una manifestación de una cultura de negación más amplia. Parece que estas personas no ven ni reconocen el sufrimiento palestino porque literalmente no lo ven ni lo reconocen. Están demasiado atentos, demasiado centrados, en el sufrimiento de personas con las que pueden identificarse más fácilmente, personas que entienden que son como ellos mismos.
Por supuesto, los medios corporativos saben cómo fomentar esas formas de identificación, cómo construir protagonistas y cómo hacer que los espectadores simpaticen con un sujeto, que se imaginen en su lugar. Al estrangular la información, los medios de comunicación occidentales cortan el acceso a la identificación con los palestinos y reafirman la percepción de que sólo hay un bando.
Mientras tanto, en Al Jazeera Arabic -cuyo equipo de corresponsales en Gaza y en otros lugares de Palestina y Líbano ha estado proporcionando una cobertura apasionante e inquebrantable de la catástrofe en Gaza- la tragedia se desarrolla en tiempo real. El 25 de octubre, el jefe de la oficina de Gaza, Wael Dahdouh, estaba en directo cuando recibió la noticia de que su mujer, su hijo y su hija habían muerto en un ataque aéreo israelí en las cercanías. Las imágenes le muestran de rodillas mientras llora y pone una mano sobre el pecho de su hijo adolescente.
«¿Se están vengando de nosotros a través de los niños?», dice Dahdouh. Para aquellos de nosotros pegados a Arabic Jazeera estos días, para quienes Dahdouh es un rostro familiar, la pérdida se siente personal.
Algunas vidas se lloran y reciben nombres e historias, sus relatos y fotografías se publican en el New York Times o en The Guardian junto con fotos de padres en duelo. Otras vidas son sólo números, estadísticas que salen de una máquina de contabilidad que no parece parar de añadir nuevos dígitos, veinte o treinta cada vez.