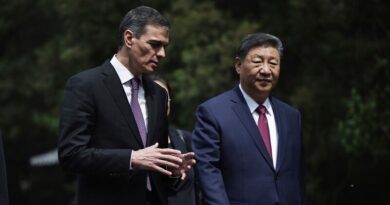Los traidores a Julian Assange
JOHN PILGER
Conozco a Julian Assange desde que le entrevisté por primera vez en Londres en 2010. Inmediatamente, me gustó su sentido del humor seco y oscuro, a menudo dispensado con una risilla contagiosa. Es un outsider orgulloso: agudo y reflexivo. Nos hemos hecho amigos, y me he sentado en muchos juzgados escuchando a los tribunos del Estado intentar silenciarle a él y a su revolución moral en el periodismo.
Mi momento culminante fue cuando un juez de los Tribunales de Justicia de la Corona se inclinó sobre su estrado y me gruñó: «No eres más que un australiano peripatético como Assange». Mi nombre figuraba en una lista de voluntarios para pagar la fianza de Julian, y el juez me vio como la persona que había denunciado su papel en el famoso caso de los isleños de Chagos expulsados. Sin querer, me hizo un cumplido.
Vi a Julian en Belmarsh no hace mucho. Hablamos de libros y de la opresiva idiotez de la prisión: los eslóganes alegres en las paredes, los mezquinos castigos; todavía no le dejan usar el gimnasio. Tiene que hacer ejercicio solo en una zona parecida a una jaula donde hay un cartel que advierte de que no se debe pisar la hierba. Pero no hay césped. Nos reímos; por un breve momento, algunas cosas no parecían tan malas.
La risa es un escudo, por supuesto. Cuando los guardias de la prisión empezaron a hacer sonar sus llaves, como les gusta hacer, indicando que se nos había acabado el tiempo, se quedó callado. Cuando salí de la habitación, mantuvo el puño en alto y apretado, como hace siempre. Es la encarnación del coraje.
Entre él y la libertad se interponen aquellos que son la antítesis de Julian: en los que el valor no se conoce, junto con los principios y el honor. No me refiero al régimen mafioso de Washington, cuya persecución de un buen hombre pretende ser una advertencia para todos nosotros, sino más bien a aquellos que todavía pretenden dirigir una democracia justa en Australia.
Anthony Albanese pronunciaba su tópico favorito, «ya basta», mucho antes de ser elegido primer ministro de Australia el año pasado. Nos dio a muchos de nosotros una esperanza preciosa, incluida la familia de Julian. Como primer ministro, añadió palabras de comadreja sobre «no simpatizar» con lo que Julian había hecho. Al parecer, teníamos que entender su necesidad de cobertura en caso de que Washington le llamara al orden.
Sabíamos que Albanese necesitaría un excepcional coraje político, si no moral, para levantarse en el Parlamento australiano -el mismo Parlamento que se presentará ante Joe Biden en mayo- y decir:
‘Como primer ministro, es responsabilidad de mi gobierno traer a casa a un ciudadano australiano que es claramente víctima de una gran injusticia vengativa: un hombre que ha sido perseguido por el tipo de periodismo que es un verdadero servicio público, un hombre que no ha mentido, ni engañado – como tantos de sus homólogos en los medios de comunicación, sino que ha dicho a la gente la verdad sobre cómo se maneja el mundo’.
‘Hago un llamamiento a los Estados Unidos’, podría decir un primer ministro Albanese valiente y moral, ‘para que retiren su solicitud de extradición: para que pongan fin a la farsa maligna que ha manchado los otrora admirados tribunales de justicia británicos y permitan la liberación de Julian Assange incondicionalmente a su familia. Que Julian permanezca en su celda de Belmarsh es un acto de tortura, como lo ha calificado el relator de las Naciones Unidas. Así es como se comporta una dictadura».
Por desgracia, mi sueño de que Australia haga lo correcto por Julian ha llegado a su límite. La burla con la esperanza de Albanese se aproxima ahora a una traición por la que la memoria histórica no le olvidará, y muchos no le perdonarán. ¿A qué espera entonces?
Recordemos que Julian recibió asilo político del Gobierno ecuatoriano en 2013, en gran parte porque su propio gobierno le había abandonado. Eso por sí solo debería avergonzar a los responsables: a saber, el Gobierno laborista de Julia Gillard.
Tan ansiosa estaba Gillard por colaborar con los estadounidenses en el cierre de WikiLeaks por contar la verdad, que quiso que la Policía Federal Australiana detuviera a Assange y le retirara el pasaporte por lo que llamó su publicación «ilegal». La AFP señaló que no tenía tales poderes: Assange no había cometido ningún delito.
Es como si se pudiera medir la extraordinaria rendición de la soberanía de Australia por la forma en que trata a Julian Assange. La pantomima de Gillard arrastrándose ante ambas cámaras del Congreso de EEUU es un teatro espeluznante en YouTube. Australia, repitió, era el «gran amigo» de Estados Unidos. ¿O era un «pequeño amigo»?
Su ministro de Asuntos Exteriores era Bob Carr, otro político de la maquinaria laborista a quien WikiLeaks desenmascaró como informante estadounidense, uno de los chicos útiles de Washington en Australia. En sus diarios publicados, Carr se jactaba de conocer a Henry Kissinger; de hecho, el Gran Agresor invitó al ministro de Asuntos Exteriores a acampar en los bosques de California, según nos enteramos.
Los gobiernos australianos han afirmado en repetidas ocasiones que Julian ha recibido pleno apoyo consular, que es su derecho. Cuando su abogado Gareth Peirce y yo nos reunimos con el cónsul general de Australia en Londres, Ken Pascoe, le pregunté: «¿Qué sabe usted del caso Assange?
Sólo lo que leo en los periódicos», respondió riendo.
Hoy, el primer ministro Albanese está preparando a este país para una ridícula guerra contra China dirigida por Estados Unidos. Se van a gastar miles de millones de dólares en una maquinaria bélica de submarinos, cazas y misiles capaces de alcanzar China. El salivante belicismo de los «expertos» del periódico más antiguo del país, el Sydney Morning Herald, y del Melbourne Age es una vergüenza nacional, o debería serlo. Australia es un país sin enemigos y China es su mayor socio comercial.
Este desquiciado servilismo a la agresión se expone en un extraordinario documento llamado Acuerdo de Postura de Fuerzas entre Estados Unidos y Australia. En él se afirma que las tropas estadounidenses tienen «control exclusivo sobre el acceso [y] uso de» armamento y material que pueda utilizarse en Australia en una guerra de agresión.
Esto incluye casi con toda seguridad las armas nucleares. La ministra de Asuntos Exteriores de Albanese, Penny Wong, «respeta» a Estados Unidos en esto, pero claramente no respeta el derecho de los australianos a saber.
Tal obcecación siempre estuvo ahí -no es atípica de una nación de colonos que aún no ha hecho las paces con los orígenes indígenas y los propietarios de donde viven-, pero ahora es peligrosa.
China como el peligro amarillo encaja como un guante en la historia de racismo de Australia. Sin embargo, hay otro enemigo del que no hablan. Somos nosotros, los ciudadanos. Es nuestro derecho a saber. Y nuestro derecho a decir que no.
Desde 2001, se han promulgado en Australia unas 82 leyes para arrebatar tenues derechos de expresión y disidencia y proteger la paranoia de la guerra fría de un Estado cada vez más secreto, en el que el jefe de la principal agencia de inteligencia, ASIO, da lecciones sobre las disciplinas de los «valores australianos». Hay tribunales secretos y pruebas secretas, y errores judiciales secretos. Se dice que Australia es una inspiración para el amo al otro lado del Pacífico.
Bernard Collaery, David McBride y Julian Assange -hombres profundamente morales que dijeron la verdad- son los enemigos y las víctimas de esta paranoia. Ellos, y no los soldados eduardianos que marcharon por el Rey, son nuestros verdaderos héroes nacionales.
Sobre Julian Assange, el primer ministro tiene dos caras. Una cara se burla de nosotros con la esperanza de que su intervención con Biden conducirá a la libertad de Julian. La otra cara se congracia con ‘POTUS’ y permite a los estadounidenses hacer lo que quieran con su vasallo: fijar objetivos que podrían resultar catastróficos para todos nosotros.
¿Apoyará Albanese a Australia o a Washington en el caso de Julian Assange? Si es «sincero», como dicen los partidarios más obcecados del Partido Laborista, ¿a qué espera? Si no consigue la liberación de Julian, Australia dejará de ser soberana. Seremos pequeños americanos. Oficial.
No se trata de la supervivencia de una prensa libre. Ya no hay prensa libre. Hay refugios en el samizdat, como este sitio. La cuestión primordial es la justicia y nuestro derecho humano más preciado: ser libres.
Este texto es una versión abreviada de la intervención de John Pilger el pasado 10 de marzo durante la instalación en Sidney de la escultura «¿Algo que decir? Un monumento al coraje» que representa a Julian Assange, Chelsea Manning y Edward Snowden de pie en tres sillas junto a otra vacía, del artista italiano Davide Dormino.
John Pilger es un periodista y documentalista australiano que vive en el Reino Unido. Ha recibido en dos ocasiones la mayor distinción británica de periodismo. Sus 61 documentales han ganado numerosos premios en todo el mundo, incluidos un BAFTA y un Emmy. Su documental «Año Cero: la muerte silenciosa de Camboya» está considerado uno de los diez films más importantes del siglo XX.
Este artículo se publica en colaboración con Scheerpost.